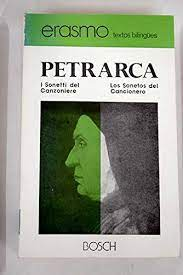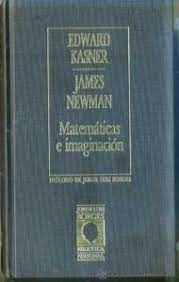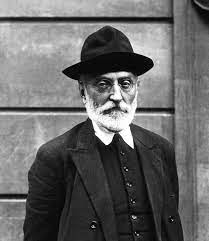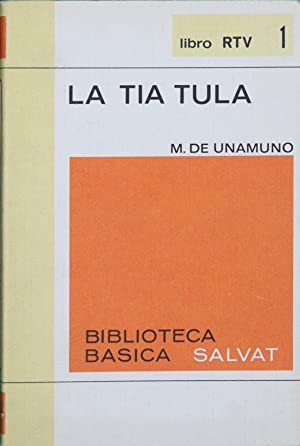2ª parte (Ciclo: Tras la muerte de madonna Laura)
269
«Cayeron la alta columna y el laurel verde
que sombra daban a mi fatigado pensamiento;
perdí lo que encontrar ya nunca espero
de norte a sur, o del mar índico al moro.
Quitado me has, Muerte, el doble tesoro
que daban alegría y orgullo a mi vida;
ni compensarlo pueden tierra o imperio,
gema oriental ni la fuerza del oro.
Pero, si lo consiente así el destino,
¿qué puedo sino tener el alma triste,
siempre húmedos los ojos y bajo el rostro?
¡Oh, vida nuestra, tan bella en apariencia!
¡Qué fácilmente pierdes en una mañana
lo que en muchos años penosamente se conquista!
[...]
272
Huye la vida y no se detiene una hora,
detrás viene la muerte a grandes pasos,
y las cosas presentes y pasadas
me dan guerra, e incluso las futuras;
y el recordar y el aguardar me angustian
por igual, tanto que, a decir verdad,
si no tuviera de mí mismo piedad
estaría ya de estos pensamientos fuera.
Evoco si alguna dulzura tuvo
el triste corazón; y por el otro lado
preveo a mi navegar turbados vientos;
veo tormenta en el puerto, ya cansado
mi piloto, rotos mástil y jarcias,
y las bellas luces que miré, apagadas.
273
¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué miras aún atrás
hacia el tiempo que ya volver no puede?
Alma desconsolada, ¿por qué vas
echando leña al fuego en que tú ardes?
Las suaves voces y las dulces palabras
que, una por una, has descrito y pintado,
marcháronse del mundo; y, bien lo sabes,
es aquí inútil buscarlas, y tarde.
¡Oh! No renueves lo que nos da muerte;
no sigas un pensar vago, falaz,
mas firme y cierto, que a buen fin nos lleve.
Busquemos el cielo, si aquí nada nos place;
que para nuestro mal aquella beldad vimos,
si viva y muerta había de quitarnos la paz.
274
¿no es bastante que Amor, Fortuna y Muerte
me combatan en torno, y a las puertas,
para adentro encontrarme otros guerreros?
Y tú, mi corazón, ¿aún eres cual eras?
Sólo a mí desleal, que espías feroces
vas agrupando, y te has vuelto aliado
de mis prestos y ligeros enemigos.
En ti sus mensajes secretos el Amor,
en ti Fortuna abre toda su pompa,
y Muerte la memoria de esa herida
que conviene destroce lo que de mí queda;
en ti los bellos pensamientos se arman de error:
por ello de mis males sólo a ti te culpo.
[...]
277
Si Amor nuevo consejo no nos trae,
por fuerza convendrá perder la vida:
tanto miedo y dolor sufre el alma triste,
que el deseo vive y la esperanza ha muerto;
por lo cual se desconcierta y desalienta
mi vida en todo, y noche y día llora,
cansada, sin gobierno en mar tormentoso,
y en vía dudosa sin guía de confianza.
Imaginaria guía la conduce,
que la verdadera está bajo tierra, mejor dicho en el cielo,
desde donde más que nunca clara en el corazón reluce;
mas no en los ojos, que un doliente velo
les contiene la deseada luz,
y a mí tan pronto me encanece el pelo.»
[El texto pertenece a la edición en español de Bosch, casa editorial, 1981, en traducción de Atilio Pentimalli, pp. 523-537. ISBN: 84-7162-850-3.]